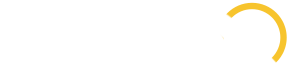Desde 1966, la Organización de Naciones Unidas había identificado el acceso a una vivienda estable y digna como un derecho humano fundamental, en un acuerdo internacional que firmaron muchos países. Pero más de 20 años antes, en 1944, ya el presidente Franklin Roosevelt había hablado de la vivienda como un derecho, y a través de su “Segunda Declaración de Derechos Humanos” lanzó una campaña desde el gobierno para combatir la desigualdad y la pobreza por medio del programa “Una Vivienda Digna para Todos”, que también prohibía la discriminación en el acceso a la vivienda por motivos de origen étnico, Estado o religión.
Sin embargo, casi 80 años después, todavía el derecho humano a la vivienda no ha podido cristalizarse.
Se sabe de la importancia que tiene el gozar de una vivienda digna y estable en todos los indicadores de bienestar de un grupo familiar. Es necesaria para obtener estabilidad educativa; es básica para trabajar enfocados en el desarrollo económico, es decisiva en temas como la seguridad, la salud mental y el sentido de pertenencia.
Sin embargo, son precisamente las poblaciones más pobres y marginadas las primeras que experimentan la inseguridad de la vivienda, como se demostró durante la crisis del COVID, cuando precisamente las poblaciones negras, hispanas y otros grupos minoritarios experimentaron mucha más vulnerabilidad en sus espacios, el riesgo de las evicciones y desalojos, y la indeseable condición de encontrarse sobreviviendo en situación de calle.
A este oscuro panorama se ha venido a sumar el fenómeno de la gentrificación, que permite que desarrolladores y compradores de mayor vena económica se apropien poco a poco de zonas de la ciudad que, por sus condiciones de pobreza, de abandono urbanístico e inseguridad, son objeto de deterioro visible, y terminan por ser vendidas a privados más pudientes que las van remodelando, o a desarrolladores, que crean nuevos complejos de mucho mayor valor, destinados a una población más rica, que termina desplazando a familias que han vivido por décadas, o incluso por generaciones, en aquella añeja propiedad familiar. Lo mismo ocurre con los pequeños negocios familiares.
Si la legislación federal elevara el acceso a la vivienda digna a la categoría de derecho humano fundamental; ya sea el gobierno en Washington, o los gobiernos estatales y las administraciones municipales, tendrían mayores herramientas para destinar suficientes fondos necesarios para ese fin específico; es decir, para apuntalar con subvenciones a los nuevos propietarios; para asistir a los que entran en crisis por perdida del empleo o un bajón de ingresos y enfrentan una ejecución hipotecaria; o para frenar los mandatos de desalojo que dejan repentinamente a antiguos propietarios o residentes ante la dramática situación de ir cambiando del sofá de un amigo al sofá de otro amigo, o finalmente, a un porche del vecindario, a un jardín de la ciudad o a los fríos arcos bajo un puente.
Es el momento para que las organizaciones y asociaciones hispanas que sirven a la comunidad inmigrante desde diversos espacios se desafíen a trabajar en forma más coordinada y mancomunada en favor de nuestros barrios y familias.
Los señalamientos de Rafael Alvarez Febo en la sección de opinión, es muestra de la desconexión que suele haber entre las “buenas intenciones” y las acciones efectivas.
Por su parte, la historia de Abraham Reyes Pardo, que Impacto destaca esta semana en su sección de Vida de Impacto, es una muestra de todo el bien que pueden hacer los profesionales hispanos desde aquellas posiciones que, gracias a su formación y también a la apertura de organizaciones locales hacia el talento inmigrante, han creado las condiciones para ayudar a lograr un espacio de vivienda digno y de acceso a servicios fundamentales a muchas familias que aún carecen de ellos.
Es importante reiterar que la incidencia que tiene sobre la autoestima y la salud mental, el poder acceder a una vivienda propia a un precio accesible se nota también en la mayor estabilidad emocional y social con la que crecen los hijos de esas familias, y este es un patrimonio y un beneficio que la sociedad no puede darse el lujo de minusvalorar en el país más poderoso del mundo, donde la dignidad es la base de la realización del sueño americano.