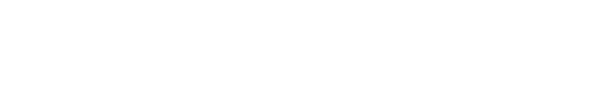La migración de profesionistas extranjeros a países como Estados Unidos es un fenómeno que ha generado un intenso debate público. A menudo, se les acusa de «robar» empleos a los ciudadanos locales, pero una mirada más profunda desde el materialismo dialéctico (que cuestiona si el mundo está desarrollándose cualitativamente, así como de una forma conectada. O, simplemente, si lo hacemos de forma estática y sin cambios cualitativos) revela que esta narrativa es simplista y oculta las complejidades estructurales del sistema económico global.
Esta reflexión busca analizar la migración de profesionistas desde una perspectiva materialista, utilizando datos y ejemplos concretos para entender cómo las dinámicas económicas y sociales condicionan este fenómeno.
El materialismo dialéctico nos invita a entender los fenómenos sociales como el resultado de contradicciones inherentes al sistema económico. En el caso de la migración de profesionistas, estas contradicciones se manifiestan en la tensión entre la necesidad de mano de obra calificada en países desarrollados y la fuga de talento en países en vías de desarrollo.
¿Qué tienen en común un ingeniero de software indio, un médico filipino y un investigador mexicano?
Todos son migrantes que no huyen de la pobreza ni de la violencia, pero cuya migración está llena de desafíos. Esta es la «otra migración»: la de los expatriados que buscan oportunidades en un país que, paradójicamente, los necesita, pero a veces los rechaza.
Desde una perspectiva materialista, la migración de profesionistas puede entenderse como una consecuencia de la división internacional del trabajo. Los países desarrollados, como Estados Unidos, han externalizado gran parte de su producción industrial a países con mano de obra más barata, mientras que concentran en su territorio las actividades de mayor valor agregado, como la investigación y el desarrollo tecnológico. Esto crea una demanda de trabajadores altamente calificados que, en muchos casos, no puede ser satisfecha localmente.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), en 2023 se emitieron más de 140,000 visas basadas en empleo, principalmente porque no hay suficientes trabajadores locales capacitados para ciertos puestos. Esto plantea preguntas incómodas: ¿acaso hay mayor competitividad académica en el extranjero? ¿O los sueldos ofrecidos para dichos puestos son tan bajos que solo un extranjero podría aceptar ese salario?
El materialismo dialéctico también nos permite analizar cómo la migración de profesionistas reproduce las desigualdades globales. Mientras que los países desarrollados se benefician del talento extranjero, los países en desarrollo pierden a sus mentes más brillantes, lo que perpetúa su dependencia económica. Este fenómeno, conocido como «fuga de cerebros», es una manifestación de la explotación capitalista a escala global.
Por ejemplo, un médico filipino que migra a Estados Unidos puede ganar un salario significativamente mayor que en su país de origen, pero su migración también implica una pérdida para el sistema de salud filipino, que invirtió en su formación. Esta dinámica no solo beneficia a los países receptores, sino que también refuerza las desigualdades entre naciones.
En Estados Unidos, la migración de profesionistas coexiste con la migración de trabajadores no calificados, quienes realizan labores en sectores como la construcción, la limpieza, el mantenimiento y el transporte. Según el informe de empleo más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), hasta febrero de 2025, el 71,54% de los trabajadores estadounidenses (de todos los empleados no agrícolas) trabajaban en industrias privadas proveedoras de servicios. Estos sectores dependen en gran medida de la mano de obra migrante, ya que muchos ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a tomar estos empleos debido a los bajos salarios y las duras condiciones laborales.
Esta dualidad en el mercado laboral refleja otra contradicción del sistema capitalista: la necesidad de mano de obra barata para mantener la rentabilidad de ciertos sectores, mientras que, al mismo tiempo, se requiere mano de obra altamente calificada para impulsar la innovación y el crecimiento económico.
La narrativa de que los migrantes «roban» empleos ha dominado el discurso público durante años, pero los datos cuentan una historia diferente. La migración de profesionistas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de las dinámicas económicas globales. En lugar de culpar a los migrantes, es necesario cuestionar las estructuras que generan estas desigualdades.
Por ejemplo, ¿por qué un país con universidades de élite como Estados Unidos necesita «importar» talento? La respuesta puede encontrarse en las limitaciones del sistema educativo y laboral local.
A pesar de contar con instituciones educativas de primer nivel, muchos estadounidenses enfrentan barreras para acceder a empleos bien remunerados en sectores de alta especialización. Esto se debe, en parte, a la falta de inversión en educación técnica y científica, así como a la precarización del mercado laboral.
La migración de profesionistas no es solo un tema de visas y empleos; es un reflejo de las desigualdades globales y locales. Mientras algunos países pierden a sus mentes más brillantes, otros las reciben con los brazos abiertos. La pregunta no es si los migrantes «roban» empleos, sino qué estamos haciendo como sociedad para asegurar que el talento, sin importar su origen, sea una fuerza de progreso para todos.
Desde una perspectiva materialista, es evidente que la migración de profesionistas es un síntoma de las contradicciones del sistema capitalista. Para abordar este fenómeno de manera justa y equitativa, es necesario transformar las estructuras económicas y sociales que lo generan. Solo así podremos construir un mundo en el que el talento no sea una mercancía, sino un recurso compartido para el bien común.